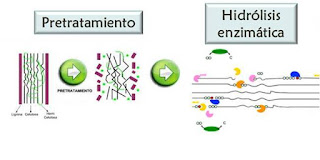NUEVOS METODOS PARA OBTENER QUIMOSINA Y FURFURAL
 La quimosina es el iniciador fundamental para la elaboración de quesos.
La quimosina es el iniciador fundamental para la elaboración de quesos.

El
furfural, es punto de partida en la elaboración de diversos productos químicos
cotidianos.
La
mayoría de los quesos consumidos por los argentinos están elaborados con esta
enzima naturalmente presente en estómagos de rumiantes, pero es posible
reemplazarla con vegetales modificados genéticamente. El insumo, elaborado con
bacterias recombinantes (a las que se le modificaron sus genes), en la
actualidad se importa.
 |
| INDEAR |
Pronto nuestro país comenzará a realizar la producción
de quimosina bovina a escala industrial, utilizando plantas de cártamo
transgénico diseñadas por Indear (empresa de Bioceres y el Conicet).
 Bioceres,
es una empresa formada por empresarios agropecuarios en sociedad con Porta Hnos
(uno de los principales accionistas de Bio4). Construyeron en Córdoba la planta
fabril que se dedicará a sintetizar la quimosina a partir del cártamo
modificado.
Bioceres,
es una empresa formada por empresarios agropecuarios en sociedad con Porta Hnos
(uno de los principales accionistas de Bio4). Construyeron en Córdoba la planta
fabril que se dedicará a sintetizar la quimosina a partir del cártamo
modificado.
Esta experiencia es la
primera a nivel mundial de elaboración de un insumo alimentario por medio del
uso de plantas como biorreactores (molecular farming).
 |
| Cártamo |
“Las plantas presentan varias ventajas en comparación a los sistemas
actuales de producción de moléculas recombinantes: muy bajo costo de
producción, reducción del consumo de energía, sistema amigable con el ambiente,
ausencia de patógenos y simplicidad de escalado”, explica Martín Salinas,
gerente de Ingeniería y Procesos de Indear.
 Los emprendedores poseen unas 2000
hectáreas del cultivo, sembradas en diferentes provincias para asegurarse la
producción ante un evento climático desfavorable. De esta manera podrían
abastecer a toda la capacidad instalada anual de la planta industrial. “Cuando la fábrica esté operando a su máxima
capacidad será posible abastecer toda la demanda interna de quimosina e incluso
cubrir parte del mercado internacional”, explica el ingeniero Salinas.
Los emprendedores poseen unas 2000
hectáreas del cultivo, sembradas en diferentes provincias para asegurarse la
producción ante un evento climático desfavorable. De esta manera podrían
abastecer a toda la capacidad instalada anual de la planta industrial. “Cuando la fábrica esté operando a su máxima
capacidad será posible abastecer toda la demanda interna de quimosina e incluso
cubrir parte del mercado internacional”, explica el ingeniero Salinas.
 El uso
del cártamo con el transgén de la quimosina bovina es sólo un inicio ya que
existen otros proyectos de la empresa. Uno de ellos es la elaboración de enzimas para
transformar la celulosa en glucosa. Se utiliza en la producción de “bioetanol”
de segunda generación a partir de biomasa, (como residuos forestales o bagazo
de caña). Este proceso tiene un importante desarrollo en Cuba desde hace
algunos años.
El uso
del cártamo con el transgén de la quimosina bovina es sólo un inicio ya que
existen otros proyectos de la empresa. Uno de ellos es la elaboración de enzimas para
transformar la celulosa en glucosa. Se utiliza en la producción de “bioetanol”
de segunda generación a partir de biomasa, (como residuos forestales o bagazo
de caña). Este proceso tiene un importante desarrollo en Cuba desde hace
algunos años.
El desarrollo de Indear, estuvo presente en el Congreso Nacional
CREA de septiembre 2016 en la Rural de Palermo.
Por su parte, el FURFURAL, es un aldehído aromático de color amarillo
claro que se oscurece expuesto a la luz y el aire. Tiene olor a almendras
amargas. Es utilizado para producir solventes, alcoholes especiales y ácidos.
 El
nuevo método de obtención, a partir de desechos de cultivos santafesinos,
propone el cuidado del medio ambiente, aprovechando los residuos agrícolas que
en la actualidad son quemados en gran cantidad.
El
nuevo método de obtención, a partir de desechos de cultivos santafesinos,
propone el cuidado del medio ambiente, aprovechando los residuos agrícolas que
en la actualidad son quemados en gran cantidad.
Investigadores de la Universidad Nacional del Litoral
(UNL-Conicet) desarrollaron un método para obtener furfural. Este aldehído (un
alcohol deshidrogenado), interviene en la producción de alcohol furfurílico,
que sirve para preparar resinas y adhesivos, y ácido furoico usado en la
elaboración de bactericidas, medicamentos, aromatizantes y plásticos.
 En
nuestro país se obtiene como subproducto de la industria taninera, que es muy
contaminante. Este nuevo proceso plantea la manera de aprovechar residuos
agrícolas que son quemados, y producen gran contaminación en la atmósfera.
En
nuestro país se obtiene como subproducto de la industria taninera, que es muy
contaminante. Este nuevo proceso plantea la manera de aprovechar residuos
agrícolas que son quemados, y producen gran contaminación en la atmósfera.
 Se
calcula que en América se producen alrededor de 300 millones de toneladas de
desechos agrícolas por año. En la Argentina se generan unos 90 millonesde los
cuales el 80% corresponde a maíz y caña de azúcar.
Se
calcula que en América se producen alrededor de 300 millones de toneladas de
desechos agrícolas por año. En la Argentina se generan unos 90 millonesde los
cuales el 80% corresponde a maíz y caña de azúcar.
El producto químico de
interés es la hemicelulosa presente en los vegetales junto a la celulosa y la
lignina. La avena contiene 36% y las mazorcas de maíz hasta el 35% de
hemicelulosa. Los dos cultivos son importantes en el litoral.
 “Hasta ahora conseguimos un rendimiento muy
bueno, pero haciendo el proceso desde la segunda fase, luego de que se hace un
primer tratamiento del residuo” explicó Cristina Padro, del Instituto de
Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (Incape-UNL-Conicet).
“Hasta ahora conseguimos un rendimiento muy
bueno, pero haciendo el proceso desde la segunda fase, luego de que se hace un
primer tratamiento del residuo” explicó Cristina Padro, del Instituto de
Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (Incape-UNL-Conicet).
Los
resultados fueron similares o mejores que los que se consiguen por medio de
ácido, el método convencional por el cual se llega a un 75% de rendimiento en
las tanineras.
“En la actualidad, el
furfural se produce por medio de ácido sulfúrico, que es corrosivo y contamina
mucho. Además, no se hace con desechos sino que es un resultado del trabajo con
taninos”, contó Padro sobre el proceso en curso.
La idea de la
investigación es llegar a desarrollar el proceso completo de producción, desde
que se extrae la xilosa, que contiene entre un 25 y
un 40% del peso de los residuos y que es la que sirve para extraer
furfural.
“Es una etapa que nos falta
desarrollar, para lo cual utilizaremos un método de explosión con vapor de
agua. Se usa presión y se descomprime, lo cual genera que las fibras se abran y
liberen la xilosa, que es lo que nos interesa. Normalmente, ese proceso se hace
con ácido y a altas temperaturas”, detalló Padro, integrante del Grupo de Investigación
en Ciencias e Ingeniería Catalítica (Gicic).
Cuando las fibras son sometidas al
vapor se genera algo de ácido, que es propio de la planta, suficiente para
realizar la primera etapa del tratamiento. Con el método que proponen se puede
producir furfural más rápido, con generación de residuos, que no son tóxicos. “La forma de evitar esos desechos es
trabajar con otro solvente, de manera de extraer el furfural mientras se forma.
Es un solvente orgánico que se puede reciclar”, graficó la científica.
“Es un proceso que se estudia desde hace
cinco años. No sabemos si se desarrolló un proceso industrial similar fuera del
país. Todo apunta a una industria nueva, que aproveche todo lo que se genera o
que utilice el alcohol furfurílico”, finalizó la investigadora.
Este es un proceso amigable con el ambiente,
competitivo económicamente y que contrasta con otro que afronta grandes
problemas de contaminación, que requiere de reactores especiales debido a la
corrosión del ácido y que necesita del tratamiento de efluentes.
 |
| INCAPE |
El trabajo
conforma la tesis doctoral de Michael Nicolás Vanoy, cuya directora es Padro y Carlos
Apesteguia, los tres pertenecientes al Gicic, un grupo de 25 personas, entre
investigadores y becarios, dentro del Incape (Instituto de Investigaciones en Catálisis
y Petroquímica), ubicado en el Centro Científico Tecnológico (CCT) de Santa Fe.
valorsoja.com - UNL -
Facultad de Ingeniería Química- Septiembre-Octubre de 2016
 EL
MECANISMO DE “ANTICITERA”
EL
MECANISMO DE “ANTICITERA”
Es común pensar que el siglo XXI es el tiempo de
las computadoras…
En forma constante y permanente usamos notebooks, tablets,
teléfonos celulares y otros dispositivos que nos “solucionan” la vida…
Sin
embargo, esta idea de “ordenar” datos y procesarlos es muy antigua.
Christián
Carman, filósofo recibido en la Universidad Católica Argentina (UCA) y doctor en
Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), analiza el “Mecanismo
de Anticitera”, el dispositivo que permitía anticipar fenómenos astronómicos y
sociales. Podría haber sido diseñado por Arquímedes en el siglo II a.C.
El “cielo” era para la Antigua
Grecia, un tema de circulación social que no pertenecía exclusivamente a los
especialistas. La astronomía era moneda corriente y eran necesarios observadores perspicaces y
brillantes que pudieran analizar cada uno de los movimientos celestiales.
Carman
explica: “cuando las personas tienen su
vida sincronizada con relojes no se necesita la ayuda de ningún evento del
Universo. En cambio, si no se puede es necesario que todos vean lo mismo y en
simultáneo, y lo único que podemos ver en sociedad es el cielo”.
El
investigador adjunto del Conicet y docente en varias instituciones, se formó en
filosofía de la ciencia. Su tesis de doctorado constata si las teorías
científicas inventan o más bien descubren los fenómenos que describen.
En
este marco, advirtió que uno de los campos más interesantes para abordar era el
de la astronomía antigua, un escenario plagado de virtudes y contradicciones.
 El Mecanismo, fue localizado en 1900 por un
grupo de buceadores en las costas de Anticitera, isla griega ubicada
entre Creta y el Peloponeso.
El Mecanismo, fue localizado en 1900 por un
grupo de buceadores en las costas de Anticitera, isla griega ubicada
entre Creta y el Peloponeso.
 |
| Isla Antikitera |
Tras refugiarse a causa de una tormenta, en la rocosa isla, un equipo de
buscadores de esponjas marinas decidió sumergirse bajo esas aguas.
Allí encontraron los restos de una galera
romana que había naufragado en medio de otra tormenta hacía 2.000 años, cuando
el Imperio romano empezó a conquistar las colonias griegas en el Mediterráneo.
En
la arena del fondo del mar estaba el cúmulo más grande de tesoros
griegos que se haya encontrado jamás. Y como desapercibido el misterioso
“mecanismo”.
Era un auténtico tesoro
hallado en las profundidades del mar. Desde hace mucho se somete a estudio y
exámenes de los más prestigiosos expertos del mundo.
Es complejo y con múltiples funciones: mediante agujas concéntricas
permitía definir la posición del sol, el día, el año, la ubicación de la luna y
sus fases, la salida y la puesta de las estrellas, el sitio ocupado por los
planetas (al menos los cinco que se conocían en esa época), e incluso, predecir
eclipses.
El primero en examinar en detalle los 82 fragmentos recuperados
fue el físico inglés Derek J. de Solla Price.
Empezó en los años 50 y en 1971,
junto con el físico nuclear griego Charalampos Karakalos, tomó imágenes con
rayos X y rayos gamma de las piezas.

Descubrieron
que había 27 ruedas de engranaje adentro, y que era tremendamente complejo.
Price adivinó que contar los dientes en cada rueda podía dar alguna pista sobre
la función de la máquina. Con imágenes bidimensionales, las ruedas se
superponían, pero logró establecer dos números: 235 y 127.
El número 235 era la clave del
mecanismo para computar los ciclos de la Luna.
Los griegos
sabían que de una nueva Luna a la siguiente pasaban en promedio 29,5 días. Eso
era problemático para su calendario de 12 meses en el año, porque 12 x 29,5 =
354 días, 11 días menos de lo necesario.
El año natural, con las
estaciones, y el año calendario perderían la sincronía.
También
sabían que 19 años solares son exactamente 235 meses lunares, un ciclo cuyo
nombre es “metónico”.
 En un ciclo de
19 años, a largo plazo el calendario estará en sintonía con las estaciones. En
uno de los fragmentos del mecanismo de Anticitera encontraron el ciclo
metónico.
En un ciclo de
19 años, a largo plazo el calendario estará en sintonía con las estaciones. En
uno de los fragmentos del mecanismo de Anticitera encontraron el ciclo
metónico.
Gracias a los dientes de las ruedas de engranaje, el mecanismo empezó
a revelar sus secretos. Las
fases de la Luna eran inmensamente útiles en esa época.
De
acuerdo a ellas se determinaba cuándo sembrar, cuál era la estrategia en la
batalla, qué día eran las fiestas religiosas, en qué momento pagar las deudas o
si podían hacer viajes nocturnos.
El otro número, 127, le sirvió a Price para
entender las revoluciones de la Luna alrededor de la Tierra.
Tras 20 años de intensa
investigación, Price concluyó que ya había resuelto el acertijo…Aún quedaban
piezas del rompecabezas por encajar.
Un equipo internacional de expertos
dedicado a investigar el mecanismo de Anticitera, convenció a Roger Hadland, ingeniero de rayos
X, para que diseñara y llevara al Museo Arqueológico Nacional en Atenas una
máquina especial para hacer imágenes tridimensionales del mecanismo.
 Y, con otro aparato que realzó los
escritos que cubren buena parte de los fragmentos, los investigadores
encontraron una referencia a los engranajes y a otro número clave: 223.
Y, con otro aparato que realzó los
escritos que cubren buena parte de los fragmentos, los investigadores
encontraron una referencia a los engranajes y a otro número clave: 223.
Tres siglos antes de
la edad de oro de de Atenas, los antiguos astrónomos babilonios descubrieron
que 223 lunas tras un eclipse (18 años y 11 días, conocido como un
ciclo de saros), la Luna y la Tierra
vuelven a la misma posición de manera que probablemente se
producirá otro parecido. "Cuando había un eclipse
lunar, el rey babilonio dimitía y un substituto asumía el mando, de manera que
los malos augurios fueran para él. Luego lo mataban y el rey volvía a asumir su
posición", cuenta John Steele, experto
en Babilonia del Museo Británico.
Resulta que 223 era el número de otra de las ruedas del artilugio.
El mecanismo de Anticitera
podía ver el futuro... podía predecir eclipses.
No sólo el día,
sino la hora, la dirección en la que la sombra cruzaría y el color del que se
iba a ver la Luna.
Todo
dependía de la Luna. Nada
sobre la Luna es sencillo. No sólo su órbita es elíptica -de manera que viaja
más rápido cuando está más cerca de la Tierra-, sino que esa elipse también
rota lentamente, en un período de 9 años.
 Con dos ruedas de engranaje más
pequeñas, una de ellas con una pinza para regular la velocidad de rotación,
replicaban con precisión el tiempo que se demora la Luna en orbitar, mientras
que otra, con 26 dientes y medio, compensaba por el desplazamiento de la órbita.
Con dos ruedas de engranaje más
pequeñas, una de ellas con una pinza para regular la velocidad de rotación,
replicaban con precisión el tiempo que se demora la Luna en orbitar, mientras
que otra, con 26 dientes y medio, compensaba por el desplazamiento de la órbita.
Al examinar lo que queda de la parte frontal del aparato, el equipo de expertos
concluyó que “solía
tener un planetario” como lo entendían en ese momento: con la Tierra en el centro y cinco
planetas girando a su alrededor.
El mecanismo de Anticitera predecía
además la fecha exacta de los Juegos Panhelénicos:
los Juegos de Olimpia, los Juegos Píticos, los Juegos Ístmicos, los Juegos
Nemeos.
Lo curioso es que, aunque los Juegos de Olimpia eran los más
prestigiosos, los Ístmicos, en Corinto, aparecen en letras mucho más grandes.
Y
los nombres de los meses que aparecían en otra rueda eran corintios. Se estima
que el diseñador era un corintio y que vivía en la colonia más rica gobernada
por esa ciudad: Siracusa. Y Siracusa era el hogar del más brillante
de los matemáticos e ingenieros griegos: Arquímedes.
Nada más y nada menos que
quizás el científico más importante de la Antigüedad clásica, el hombre que
había determinado la distancia a la Luna, encontrado cómo calcular el volumen
de una esfera y de ese número fundamental π; que había asegurado que con una
palanca movería el mundo y tanto más.
Arquímedes estaba en Siracusa cuando los
romanos llegaron a conquistarla. El general Marco Claudio Marcelo ordenó que no lo mataran, pero un soldado lo hizo. Siracusa
fue saqueada y sus tesoros enviados a Roma.
"Arquímedes encontró la manera de representar con precisión en un sólo aparato los variados y
divergentes movimientos de los cinco planetas con sus distintas velocidades, de
manera que el mismo eclipse ocurre en el globo que en la realidad",
fue escrito por Cicero en una de las máquinas de Arquímedes en la casa del
nieto del general Marcelo.
Como tantas otras cosas, con la caída de los griegos
y luego los romanos, los conocimientos
"emigraron" hacia el oriente, donde los bizantinos
los guardaron por un tiempo y luego pasaron a los árabes.
El segundo artilugio
con engranajes de bronce más antiguo que se conoce es del siglo V e
inscripciones en árabe.
Y en el siglo XIII los moros llevaron esos conocimientos
de vuelta a Europa.
 Investigaciones previas establecieron que el mecanismo
estaba metido en una caja de madera, que no sobrevivió el paso del tiempo.
Investigaciones previas establecieron que el mecanismo
estaba metido en una caja de madera, que no sobrevivió el paso del tiempo.
Una caja que contenía todo el
conocimiento del mundo, el tiempo, el espacio y el Universo.
Como afirma Carman, “ni más ni menos que eso, una verdadera
computadora antigua que condensaba múltiples funciones”.
Se estima que el
artefacto se habría creado para que Arquímedes y sus discípulos ilustraran de
una manera sencilla todo el conocimiento disponible en la época. “un ingenioso invento para democratizar el
acceso a la ciencia. Una herramienta excelente para enseñar a alumnos curiosos”,
explica el doctor de la UNQui.
“Arquímedes
construía aparatos similares al hallado. Sin ir más lejos, un texto de Cicerón en ‘La República’
describe el mecanismo con bastante detalle. Puede formar parte de la ficción
pero su observación es muy similar a la que reconstruimos
luego de examinarlo por horas”, agrega Carman.
 En base a una serie de
cálculos, se comprobó que la tecnología era más antigua de lo que en principio
se creía. “Si bien en un comienzo se
suponía que el aparato era del 100 a.C, hoy sabemos que es un tanto más antiguo
y que la fecha coincide, en base a una serie de ecuaciones matemáticas, con el
escenario del que formó parte Arquímedes. No obstante, decir que él fue el
autor es apresurado hasta el momento”, admite el investigador.
En base a una serie de
cálculos, se comprobó que la tecnología era más antigua de lo que en principio
se creía. “Si bien en un comienzo se
suponía que el aparato era del 100 a.C, hoy sabemos que es un tanto más antiguo
y que la fecha coincide, en base a una serie de ecuaciones matemáticas, con el
escenario del que formó parte Arquímedes. No obstante, decir que él fue el
autor es apresurado hasta el momento”, admite el investigador.
Carman
obtuvo una beca en Estados Unidos para trabajar con James Evans, uno de los
principales exponentes en las investigaciones. Durante los últimos seis años se
dedicó a recorrer las huellas de este
invento diseñado hace más de dos milenios: una tecnología desconcertante y misteriosa que concentra su
atención.
UNQ- Departamento de Ciencias Sociales / BBC-Mundo / Noviembre de 2016
 BÚSQUEDA
ANTÁRTICA
BÚSQUEDA
ANTÁRTICA
Mejorar la industria alimenticia es una tarea
laboriosa, que no tiene fin.

Las enzimas colaboran en la elaboración y
resultado final de nuevos alimentos.
Investigadores de la facultad de la Ciencias Exactas de la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP), realizan expediciones a la Antártida.
 Los científicos se enfocan en la búsqueda de microorganismos activos a bajas temperaturas con interés biotecnológico.
Los científicos se enfocan en la búsqueda de microorganismos activos a bajas temperaturas con interés biotecnológico.
 El
proyecto, desarrollado por el equipo de biotecnología de enzimas del Centro de
Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI),
dependiente de la facultad de Ciencias Exactas UNLP y del Conicet, está liderado
por los bioquímicos Sebastián Cavalitto e Ivana Cavello.
El
proyecto, desarrollado por el equipo de biotecnología de enzimas del Centro de
Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI),
dependiente de la facultad de Ciencias Exactas UNLP y del Conicet, está liderado
por los bioquímicos Sebastián Cavalitto e Ivana Cavello.
Cuenta además, con la colaboración del laboratorio de
Biotecnología de la cátedra de Microbiología de la Universidad de la República,
de Montevideo (Uruguay), equipo conformado por Silvana Vero y Gabriela
Garmendia. La campaña contó con el financiamiento y la logística del Instituto
Antártico Uruguayo.
 Los científicos salen a “cazar” organismos microscópicos
capaces de producir enzimas para uso en la industria alimenticia. El paisaje hostil y las
temperaturas extremas bajo cero hacen que la tarea sea más desafiante.
Los científicos salen a “cazar” organismos microscópicos
capaces de producir enzimas para uso en la industria alimenticia. El paisaje hostil y las
temperaturas extremas bajo cero hacen que la tarea sea más desafiante.
Por
medio de la biotecnología, los investigadores se ocupan de la búsqueda de
microorganismos que puedan producir enzimas novedosas, desde el punto de vista
de su actividad o de su capacidad de resistir condiciones de trabajo
específicas.
Este trabajo, que lleva algunos años, se realiza en zonas donde
las condiciones de vida son muy extremas: mucho frío (regiones antárticas),
mucho calor (zonas termales), altas presiones (fosas marinas), alta exposición
a la luz UV (la Puna) o de mucha acidez (regiones volcánicas).
La idea es
encontrar microorganismos que viven en condiciones extremas, suponiendo que sus
enzimas funcionarán también de forma eficiente, en esas condiciones.
 |
| Fin de la Campaña 2014 |
En 2014,
los investigadores de la UNLP, recogieron muestras en la Antártida y lograron
seleccionar una levadura con la capacidad de producir enzimas que hacen posible
la clarificación del jugo de manzana en pocas horas, logrando un producto final
de color homogéneo.
 Con el éxito de la
primera expedición, los científicos de la UNLP obtuvieron el financiamiento para un
nuevo proyecto, titulado “Bioprospección de enzimas microbianas activas a bajas temperaturas con
aplicación industrial”.
Con el éxito de la
primera expedición, los científicos de la UNLP obtuvieron el financiamiento para un
nuevo proyecto, titulado “Bioprospección de enzimas microbianas activas a bajas temperaturas con
aplicación industrial”.
 En el otoño de
este año, el grupo volvió al continente antártico para hacer un nuevo muestreo
en distintos lugares de la Isla
25 de Mayo (Isla Rey Jorge), en las Shetland del Sur. El desafío es hallar
microorganismos aptos para producir enzimas (pectinasas, celulasas, amilasas y arabino hidrolasas) activas a bajas temperaturas
para su uso en la producción de vinos, sidra y jugos de frutas.
En el otoño de
este año, el grupo volvió al continente antártico para hacer un nuevo muestreo
en distintos lugares de la Isla
25 de Mayo (Isla Rey Jorge), en las Shetland del Sur. El desafío es hallar
microorganismos aptos para producir enzimas (pectinasas, celulasas, amilasas y arabino hidrolasas) activas a bajas temperaturas
para su uso en la producción de vinos, sidra y jugos de frutas.
 El doctor
Cavalitto, explicó que “los
microorganismos psicrófilos –amantes del frío– han desarrollado estrategias
para poder mantenerse viables y activos en un clima tan hostil, tales como la
síntesis de enzimas adaptadas a bajas temperaturas para poder mantener el
metabolismo estable y funcional; poseer una composición diferente de ácidos
grasos en la membrana y, sobre todo, poseer la capacidad de producir sustancias
anticongelantes tales como glicoproteínas y glicerol, cuyo
objetivo fundamental es minimizar la formación de núcleos de hielo en su
interior”.
El doctor
Cavalitto, explicó que “los
microorganismos psicrófilos –amantes del frío– han desarrollado estrategias
para poder mantenerse viables y activos en un clima tan hostil, tales como la
síntesis de enzimas adaptadas a bajas temperaturas para poder mantener el
metabolismo estable y funcional; poseer una composición diferente de ácidos
grasos en la membrana y, sobre todo, poseer la capacidad de producir sustancias
anticongelantes tales como glicoproteínas y glicerol, cuyo
objetivo fundamental es minimizar la formación de núcleos de hielo en su
interior”.
 Las enzimas son proteínas (verdaderos catalizadores biológicos), que
aceleran las reacciones químicas. Si no existieran, esas reacciones ocurrirían
igual, pero tardarían muchísimo tiempo, no siendo eficientes para el organismo.
Son biocatalizadores que se encuentran en todos los seres vivos. Existen
muchísimas y muy variadas, para cada reacción químico-biológica hay una enzima
(catalizador) específica.
Las enzimas son proteínas (verdaderos catalizadores biológicos), que
aceleran las reacciones químicas. Si no existieran, esas reacciones ocurrirían
igual, pero tardarían muchísimo tiempo, no siendo eficientes para el organismo.
Son biocatalizadores que se encuentran en todos los seres vivos. Existen
muchísimas y muy variadas, para cada reacción químico-biológica hay una enzima
(catalizador) específica.
Algunas enzimas se utilizan en la industria para
fines tan diversos como tiernizar carnes, clarificar jugos, producir
edulcorantes o como aditivos de los detergentes para lavar la ropa. Las enzimas y demás
proteínas que sintetizan estos microorganismos, son funcionales en condiciones
de muy baja temperatura, y muestran características únicas. Poseen “una termoestabilidad elevada y son resistentes a agentes desnaturalizantes
tales como detergentes, solventes orgánicos y a pH extremos”, detalló el
bioquímico.
La doctora Ivana Cavello, integrante de la dotación científica que
viajó en la última campaña, remarcó que “sumado
a estas atractivas particularidades, la posibilidad de producirlas, cultivando
los microorganismos a temperaturas cercanas al ambiente, genera una importante
disminución en los costos, ya que no hay que calentar los cultivos para
mantener la temperatura en los 30-37ºC típicos de los microorganismos
mesófilos”.
La expedición, que estuvo presente en la Antártida durante la
campaña Antarkos XXXII, en abril y mayo de este año, logró tomar muestras en
lugares donde no había sido posible hacerlo en viajes anteriores.
En esta
campaña se accedió a las zonas ASPA (Antarctic Specially Protected Areas) 125. Las
zonas ASPA son muy interesantes para la toma de muestras con fines
biotecnológicos, y también uno de los lugares de la Antártida de mayor interés
paleontológico. Otra parte de la expedición se encargó de este tema.
 Allí se
han encontrado afloramientos con restos fósiles de una amplia gama de
organismos, incluyendo icnitas de vertebrados e invertebrados y abundante flora
con impresiones de hojas. También se hallan troncos, granos de polen y esporas
que datan de finales del Cretácico al período Eoceno.
Allí se
han encontrado afloramientos con restos fósiles de una amplia gama de
organismos, incluyendo icnitas de vertebrados e invertebrados y abundante flora
con impresiones de hojas. También se hallan troncos, granos de polen y esporas
que datan de finales del Cretácico al período Eoceno.
Los investigadores se concentran
ahora en aislar todos los microorganismos que sean posibles (bacterias y
levaduras) para identificarlos y caracterizarlos por sus “pooles” enzimáticos.
De
ahora en adelante, se profundizará el estudio de los microorganismos de interés
que sean más eficientes, para evaluar la producción de las enzimas industriales
más convenientes a los fines propuestos.
UNLP -Facultad de Ciencias Exactas-
Octubre de 2016
 La quimosina es el iniciador fundamental para la elaboración de quesos.
La quimosina es el iniciador fundamental para la elaboración de quesos. 

 Bioceres,
es una empresa formada por empresarios agropecuarios en sociedad con Porta Hnos
(uno de los principales accionistas de Bio4). Construyeron en Córdoba la planta
fabril que se dedicará a sintetizar la quimosina a partir del cártamo
modificado.
Bioceres,
es una empresa formada por empresarios agropecuarios en sociedad con Porta Hnos
(uno de los principales accionistas de Bio4). Construyeron en Córdoba la planta
fabril que se dedicará a sintetizar la quimosina a partir del cártamo
modificado. 
 Los emprendedores poseen unas 2000
hectáreas del cultivo, sembradas en diferentes provincias para asegurarse la
producción ante un evento climático desfavorable. De esta manera podrían
abastecer a toda la capacidad instalada anual de la planta industrial. “Cuando la fábrica esté operando a su máxima
capacidad será posible abastecer toda la demanda interna de quimosina e incluso
cubrir parte del mercado internacional”, explica el ingeniero Salinas.
Los emprendedores poseen unas 2000
hectáreas del cultivo, sembradas en diferentes provincias para asegurarse la
producción ante un evento climático desfavorable. De esta manera podrían
abastecer a toda la capacidad instalada anual de la planta industrial. “Cuando la fábrica esté operando a su máxima
capacidad será posible abastecer toda la demanda interna de quimosina e incluso
cubrir parte del mercado internacional”, explica el ingeniero Salinas.  El uso
del cártamo con el transgén de la quimosina bovina es sólo un inicio ya que
existen otros proyectos de la empresa. Uno de ellos es la elaboración de enzimas para
transformar la celulosa en glucosa. Se utiliza en la producción de “bioetanol”
de segunda generación a partir de biomasa, (como residuos forestales o bagazo
de caña). Este proceso tiene un importante desarrollo en Cuba desde hace
algunos años.
El uso
del cártamo con el transgén de la quimosina bovina es sólo un inicio ya que
existen otros proyectos de la empresa. Uno de ellos es la elaboración de enzimas para
transformar la celulosa en glucosa. Se utiliza en la producción de “bioetanol”
de segunda generación a partir de biomasa, (como residuos forestales o bagazo
de caña). Este proceso tiene un importante desarrollo en Cuba desde hace
algunos años.  El
nuevo método de obtención, a partir de desechos de cultivos santafesinos,
propone el cuidado del medio ambiente, aprovechando los residuos agrícolas que
en la actualidad son quemados en gran cantidad.
El
nuevo método de obtención, a partir de desechos de cultivos santafesinos,
propone el cuidado del medio ambiente, aprovechando los residuos agrícolas que
en la actualidad son quemados en gran cantidad.  En
nuestro país se obtiene como subproducto de la industria taninera, que es muy
contaminante. Este nuevo proceso plantea la manera de aprovechar residuos
agrícolas que son quemados, y producen gran contaminación en la atmósfera.
En
nuestro país se obtiene como subproducto de la industria taninera, que es muy
contaminante. Este nuevo proceso plantea la manera de aprovechar residuos
agrícolas que son quemados, y producen gran contaminación en la atmósfera. 
 “Hasta ahora conseguimos un rendimiento muy
bueno, pero haciendo el proceso desde la segunda fase, luego de que se hace un
primer tratamiento del residuo” explicó Cristina Padro, del Instituto de
Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (Incape-UNL-Conicet).
“Hasta ahora conseguimos un rendimiento muy
bueno, pero haciendo el proceso desde la segunda fase, luego de que se hace un
primer tratamiento del residuo” explicó Cristina Padro, del Instituto de
Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (Incape-UNL-Conicet).